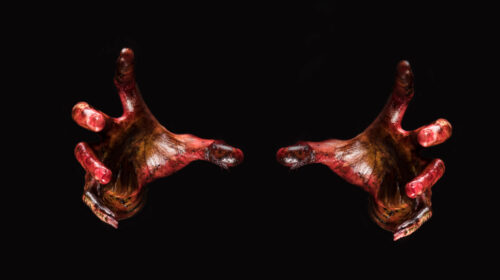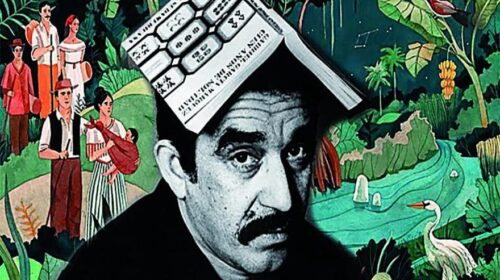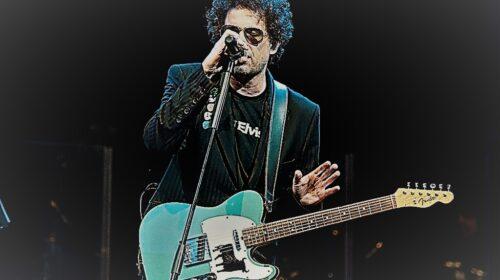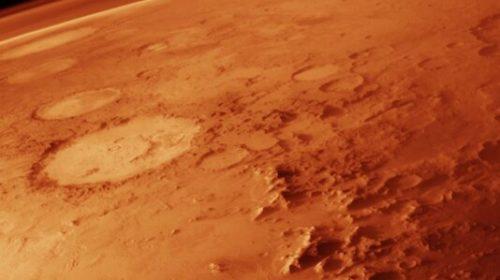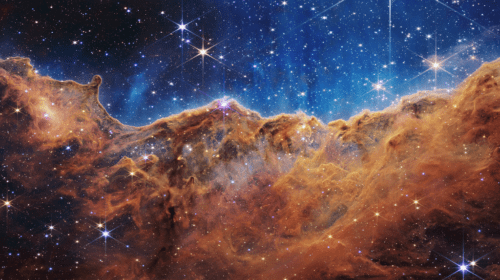«No es difícil salvar la propia alma; lo difícil es salvar la piel.»
—Curzio Malaparte, La piel
Hay libros que no envejecen porque nacieron ya podridos. La piel, de Curzio Malaparte, es uno de ellos. Publicada en 1949, escrita con cinismo lírico y la desesperación elegante de quien ha visto demasiado, la novela retrata la liberación de Nápoles por las tropas aliadas como una orgía de miseria moral. Los italianos, vencidos y hambrientos, se prostituyen, venden a sus hijas, venden a sus santos, venden hasta el decoro nacional con tal de conservar lo único que les queda: la carne.
Malaparte, que fue fascista, antifascista, periodista, diplomático, católico y comunista según el clima, entendía que las máscaras políticas son intercambiables, pero el miedo a morir es siempre el mismo. En La piel, la victoria aliada no es gloriosa: es grotesca, animal, carnicería con etiqueta. Y al fondo de todo, una meditación amarga: los pueblos latinos —romanizados, dóciles, antiguos— han aprendido desde hace siglos a sobrevivir a los invasores no con fuerza, sino con sumisión estética. Ofrecen cultura a cambio de clemencia. Ofrecen ruinas, vino, poesía. Se dejan tomar… pero con gracia.
En un país sin nombre, atrapado entre la montaña y la historia, la bandera roja ondeó una mañana sin viento. Nadie supo bien cómo empezó la invasión —los radares dormían, los discursos estaban ocupados celebrando aniversarios inútiles— pero las tropas comunistas descendieron como una bruma organizada, sin disparar un solo tiro.
Una mujer joven, de ojos opacos y cuerpo afilado por el hambre, se detuvo en medio de una calle en ruinas. Arriba, un dron zumbaba con curiosidad cínica. Ella levantó la vista. Sonrió. Lentamente, como en un ritual sin palabras, se desnudó frente al ojo mecánico. No había erotismo, solo una ceremonia del abandono. El dron, incómodo quizás por su propia impotencia, se alejó. Momentos después, un soldado comunista —uniforme sucio, botas lustradas— se le acercó. Ella no dijo nada. Él tampoco. Se acostaron entre los escombros como dos animales civilizados, haciendo el amor como quien firma una tregua.
A unas calles de ahí, un viejo viticultor levantó una bandera blanca hecha con una camisa de lino. Abrió su bodega para los soldados. Les sirvió vino tinto en jarras de cerámica. “Tomen, camaradas”, dijo, “el alma de esta tierra es líquida. Que beban los vencedores.” Uno de los capitanes comunistas lo abrazó. Lloraron juntos. No por la guerra. Por lo que sabían que vendría después.
Y entonces apareció él: el señor H., ataviado con un abrigo largo y una sonrisa oportunamente adaptada. Se deshizo en loas hacia los recién llegados: “¡Qué disciplina! ¡Qué dignidad proletaria! ¡Qué admirable orden sin cadenas!” Se arrojó a sus pies como un perro culto. Les ofreció su mansión en la colina, sus vinos de reserva, su biblioteca de primeras ediciones y hasta su cocinero personal. “La historia ha hablado”, decía con voz de tribuno, “y yo, hijo fiel del momento, pertenezco con orgullo al bando vencedor.”
Mientras besaba botas, su pueblo se hundía en una lenta humillación. Las estatuas eran derribadas, los templos saqueados, las mujeres traficadas entre cuarteles como «colaboradoras culturales». Los hombres de mediana edad mendigaban tabaco; los viejos repetían frases del pasado, como si nombrar algo lo devolviera. H. lo veía todo desde su balcón con una copa en la mano y una explicación a punto: “Esto, señores, es el precio del progreso.”
Pero la máscara empezó a resquebrajarse.
Los archivos que ardieron primero no fueron los del gobierno anterior, sino los de H. mismo. En los pasillos de su villa, los generales rojos descubrieron retratos de uniforme dorado, correspondencia con jerarcas desterrados, medallas de viejos regímenes. H. no solo había sido un fascista. Era uno de los más exitosos: propietario de campos de trabajo disfrazados de “colonias agrícolas”, mecenas de editoriales ultranacionalistas, anfitrión de cacerías diplomáticas donde se firmaban pactos en carne viva.
¿Y qué hicieron los nuevos amos? ¿Lo fusilaron? ¿Lo desterraron?
Nada de eso.
Lo invitaron a brindar.
Aquella noche, la mansión retumbó con canciones de la resistencia soviética y boleros del viejo continente. H. bailó con el general V., brindó con el comisario de cultura y recitó a Rilke mientras una joven violinista —presa política reciclada— tocaba para ellos. Al cuarto brindis, con la mirada húmeda, H. dijo:
—La verdadera Europa, señores, es la que sabe reconciliarse consigo misma. Que nuestras debilidades sean humanas, y por tanto, perdonables. ¿No es eso la civilización?
Los comunistas rieron. Brindaron por la empatía. Por el vino. Por la guerra.
Y por ese extraño continente donde el crimen, envuelto en cultura, se vuelve cena.
Como en Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, donde la miseria no deja espacio para la épica y un padre se convierte en ladrón ante la mirada silente de su hijo, en estas guerras del alma —como las que describe Malaparte— lo que está en juego no es la ideología sino la dignidad. El neorrealismo italiano supo ver que la verdadera tragedia no ocurre en el frente, sino en la vida después de la victoria, cuando los vencidos siguen perdiendo incluso en tiempos de paz.
Hoy, sin embargo, las guerras son distintas. No hay violinistas. No hay mansiones tomadas por generales con modales. No hay soldados que lloran ni mujeres que negocian su piel con un mínimo de dignidad ritual. Solo pantallas, comandos a distancia, cadáveres sin rostro, refugiados que no saben qué idioma hablar para mendigar ayuda.
Quizás por eso, ya no hay rendiciones elegantes.
Y los pueblos, incluso los latinos, ya no tienen el privilegio de vender su alma a cambio de conservar la piel.
Escritor sevillano finalista del premio Azorín 2014. Ha publicado en diferentes revistas como Culturamas, Eñe, Visor, etc. Sus libros son: 'La invención de los gigantes' (Bucéfalo 2016); 'Literatura tridimensional' (Adarve 2018); 'Sócrates no vino a España' (Samarcanda 2018); 'La república del fin del mundo' (Tandaia 2018) y 'La bodeguita de Hemingway'.